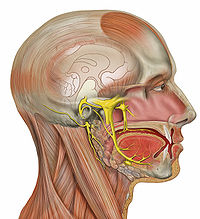La parálisis cerebral consiste en un grupo de trastornos que pueden comprometer funciones del cerebro y del sistema nervioso como la del movimiento, el aprendizaje, la audición, la visión y el pensamiento. Existen distintos tipos de parálisis cerebral, por ejemplo: espástica, discinética, atáxica, hipotónica, mixta...
Las
causas que provocan una parálisis cerebral son lesiones o anomalías en el cerebro. La mayoría ocurren a medida que el feto crece en el útero aunque también se pueden presentar en cualquier momento durante los dos primeros años de vida, mientras el cerebro del bebé aún se está desarrollando. En algunos pacientes de esta enfermedad, partes del cerebro se lesionan debido a la hipoxia en el área, aunque aún no se sabe a qué es debida esta falta de oxígeno.
Los bebés prematuros sufren un mayor riesgo de padecer parálisis cerebral aunque esta también puede ocurrir en el comienzo de la lactancia como resultado de diversas afecciones como:
- Hemorragia cerebral.
- Infecciones cerebrales como encefalitis, meningitis...
- Traumatismo craneal.
- Infecciones en la madre durante el embarazo, como la rubéola.
- Ictericia grave.
En algunos casos la causa no está clara y no se puede determinar.
Los síntomas de parálisis son muy amplios y diversos. Se suelen observar entre los 3 meses y los 2 años de vida del bebé y pueden:
- Ser desde muy leves hasta muy graves.
- Afectar tan solo a un lado del cuerpo o a ambos.
- Ser más pronunciados en miembros superiores o inferiores o ser igual para ambos.
Los síntomas de la parálisis cerebral espástica, que es el tipo más común, abarcan:
- Músculos muy tensos y que no se estiran.
- Marcha anormal al caminar.
- Articulaciones rígidas que no se abren por completo.
- Debilidad muscular o pérdida del movimiento en un grupo de músculos.
Estos síntomas son comunes a otros tipos de parálisis cerebral:
- Movimientos anormales de manos, pies, brazos o piernas.
- Temblores.
- Marcha inestable.
- Pérdida de coordinación.
- Músculos flojos y articulaciones que se mueven demasiado a su alrededor.
- Disminución de la inteligencia o dificultad para el aprendizaje.
- Problemas de habla.
- Problemas de audición o visión.
- Convulsiones.
- Dolor.
- Dificultad para succionar en los bebés y para masticar y tragar en niños mayores y adultos.
- Vómitos o estreñimiento.
- Aumento del babeo.
- Crecimiento más lento de lo normal.
- Respiración irregular.
- Incontinencia urinaria.
No existe la cura para la parálisis cerebral. El objetivo del tratamiento es ayudar a la persona a ser lo más independiente posible.
El tratamiento requiere un abordaje en equipo, que incluye:
- Un médico de atención primaria.
- Un odontólogo.
- Un trabajador social.
- Enfermeros.
- Terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y logopedas.
- Otros especialistas como un neurólogo, un neumólogo, un médico especialista en rehabilitación...
Se basa en los síntomas de la persona y en la necesidad de prevenir complicaciones.
Es recomendable llevar al niño a escuelas regulares, a menos que las discapacidades físicas o el desarrollo mental lo imposibiliten. Para la comunicación y el aprendizaje pueden ser útiles:
- Gafas.
- Audífonos.
- Dispositivos ortopédicos para músculos y huesos.
- Ayudas para caminar o sillas de ruedas.
Los medicamentos que se suelen aplicar para este tipo de patologías son:
- Anticonvulsivos para prevenir o reducir las convulsiones.
- Toxina botulínica para ayudar con la espasticidad y el babeo.
- Relajantes musculares para reducir temblores y espasticidad.
Se puede precisar una cirugía para:
- Controlar el reflujo gastroesofágico.
- Cortar ciertos nervios de la médula espinar para ayudar con el dolor y la espasticidad.
- Colocar tubos de alimentación.
- Aliviar contracturas articulares.
Las pruebas y exámenes para verificar una parálisis cerebral necesitan un examen neurológico completo. Además, para las personas mayores, la evaluación de la función cognitiva también es importante. Algunos exámenes que se pueden realizar son:
- Exámenes de sangre.
- Tomografía computarizada del cerebro.
- Electroencefalografía.
- Examen audiométrico.
- Resonancia magnética de la cabeza.
- Examen oftalmológico.
La parálisis cerebral puede dar lugar a múltiples complicaciones como:
- Adelgazamiento de los huesos u osteoporosis.
- Oclusión intestinal.
- Dislocación de la cadera y artritis en la articulación de la cadera.
- Lesiones por caídas.
- Contracturas en las articulaciones.
- Neumonía causada por asfixia.
- Desnutrición.
- Disminución en las destrezas de comunicación.
- Disminución en la capacidad intelectual.
- Escoliosis.
- Crisis epiléptica o convulsiones.
- Estigmatización social.
Para la prevención de esta patología es importante recibir un cuidado prenatal adecuado que puede reducir el riesgo de algunas causas pocos frecuentes de parálisis cerebral. De todas formas, en la mayoría de los casos, no se puede prevenir la lesión que causa el trastorno.